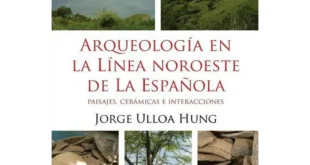E res Tristeza que anda grávida por los pasillos blanquísimos del hospital.
res Tristeza que anda grávida por los pasillos blanquísimos del hospital.
Tus pasos han sido rápidos hasta llegar al edificio.
Después, en el hall, han empezado a hacerse más lentos. Esa extraña casa de pasillos y puertas interminables es ya casi tu casa. De hecho, es ahí donde se reúne tu familia, donde se ha trasladado el hogar. Subes a la segunda planta, sección de oncología. Tus pasos son cada vez más pausados, respiras hondo, te paras un momento.
Por fin, la Tristeza entra en la habitación disfrazada de Alegría. Ella, casi tan blanca como las sábanas que la envuelven, te hace un gesto de reconocimiento con la mirada, tal vez un mínimo esbozo de sonrisa, que no alcanza a ser ni una sombra de su sonrisa, la radiante. Besos y mimos.
Te pregunta:
–¿Qué hora es?
–Las tres.
–¿Del día o de la noche?
–Del día.
–¡Todavía! –murmura.
Esa conversación se va repitiendo una y otra vez.
–¿Qué hora es?
–Sobre las siete. Está amaneciendo. Hoy hemos encargado un sol estupendo para ti.
–¡Todavía! –murmura.
Ninguna de las horas del día es ya soportable. Y tú sabes que el arsenal de humor cariñoso que has intentado desplegar durante todos estos meses ya ni siquiera le llega. Que ha luchado mucho y que ya sólo quiere descansar. Y que lo único que puedes hacer es estar ahí, acompañándola hasta el final.

Mientras desgrano estos recuerdos, me viene a la cabeza el filósofo Emmanuel Lévinas. Reflexionando sobre la inutilidad del dolor (1982), afirma: “Que en su fenomenidad propia, intrínsecamente, el sufrimiento sea inútil, que sea «para nada», tal es lo mínimo que de él se puede decir”. Luego repasa algunas de las formas en las que históricamente se ha ido justificando el sufrimiento, los modos en los que se ha querido ver, en ese sufrir que aparentemente parece gratuito, absurdo o arbitrario, una significación y un orden. Lévinas las rechaza todas, y concluye: mi propio sufrimiento no tiene un sentido en sí, no tiene un sentido para mí (a menos que yo construya o edifique ese sentido para hacerlo llevadero), el único sufrimiento que tiene sentido, un sentido claro, para mí, es el sufrimiento de los otros.
¿Y cuál es ese sentido? Por supuesto, el de acudir a esa llamada (que por muy silenciosa que sea no deja de ser ensordecedora): intentar curar, aliviar, ayudar, acompañar a ese otro sufriente. Aunque, a veces –y especialmente en las situaciones terminales– poco se pueda hacer excepto un amoroso y entristecido “estoy aquí, a tu lado”.
Claro, podría argüirse que eso que Lévinas llama aquí sentido no es lo que habitualmente designamos como tal. O que, en todo caso, es insuficiente, porque lo que verdaderamente importa o alivia es que el propio sufriente encuentre un sentido para su pesar, o que los que tenga alrededor –familiares, amigos, tal vez el sacerdote, tal vez el médico, o el psicólogo, o algún otro profesional sanitario– le ayuden en esa búsqueda o construcción de sentido. Ciertamente, podrían discutirse muchas cosas. Pero tal vez sea mejor comenzar por plantearse por qué necesitamos dotar de sentido al sufrimiento, y qué formas históricas ha tomado esta necesidad. Después, volveremos a plantear la propuesta de Lévinas.
Sentidos tradicionales del sufrimiento
Hasta hace relativamente poco, los usos y significados sociales del dolor y el sufrimiento estaban bien codificados en las cosmovisiones religiosas que regían la vida de las sociedades occidentales. Recordemos la definición ya clásica de religión que ofrecía el antropólogo Clifford Geertz en 1973: cualquier religión se compone de símbolos sagrados que “tienen la función de sintetizar el ethos de un pueblo –el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético– y su cosmovisión, el cuadro que ese pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad, sus ideas más abarcativas acerca del orden” (1991: 89).

Pues bien, Geertz subrayaba que toda religión debe ofrecer una explicación al menos a los tres puntos en los que el caos amenaza irrumpir en el hombre: “en los límites de su capacidad analítica, en los límites de su fuerza de resistencia y en los límites de su visión moral. El desconcierto, el sufrimiento y la sensación de una paradoja ética insoluble constituyen, si son bastante intensos y duran lo suficiente, radicales desafíos a la proposición de que la vida es comprensible y de que podemos orientarnos efectivamente en ella; son desafíos a los que de alguna manera debe tratar de afrontar toda religión por «primitiva» que sea y que aspire a persistir” (1991: 97). Ciertamente, todas las religiones han desarrollado cosmovisiones que integran el mal y el sufrimiento que puedan padecer sus miembros, y los han dotado de sentido dentro de ese orden. Se sufriría, sí, pero jamás absurdamente, sin porqué o para qué. Uno sabe qué debe hacer con su dolor, cómo llevarlo, a quién o a qué consagrarlo, cómo mitigarlo, cómo usarlo para la propia transformación.

El sociólogo Max Weber ya había realizado antes (Ensayos sobre sociología de la religión I, 1920) un intenso estudio comparativo entre las seis principales religiones del mundo y su “ética económica”, es decir, las justificaciones y el cálculo compensatorio que ofrecía cada una de ellas al sufrimiento de sus fieles. Entre las explicaciones del sufrimiento y la injusticia destacaba: a) los pecados cometidos por el individuo en una vida anterior (migración de las almas, doctrina del karma); b) la culpa de los antepasados, que se paga hasta la tercera o cuarta generación; c) en un sentido más lato, la podredumbre de todo lo creado en cuanto tal. Y señalaba asimismo las formas más comunes de compensación de ese sufrimiento que ofrecían las principales religiones, suscitando la esperanza de una vida futura mejor: a) ya en este mundo para el individuo (migración de las almas); b) ya para sus sucesores (reino mesiánico); c) ya para sí mismo en el más allá (cielo).
No podemos profundizar ahora en ese análisis comparativo, pero sí es pertinente que dirijamos la mirada a la religión más determinante en nuestra tradición cultural. El cristianismo tiene, además, la peculiaridad de fundarse sobre un Dios hecho hombre, del que se subrayará la magnitud de su sufrimiento en la Pasión, hasta el grado de convertir ese sufrimiento en el símbolo distintivo mismo del cristianismo (la cruz), y dotarlo de evidente sentido y utilidad (habría tenido como fin expiar nuestros pecados y ofrecernos el camino de la salvación, etc.). La Iglesia ofrecerá a menudo, desde los primeros mártires, ese sufrimiento con sentido de Cristo como ejemplo a seguir, y los diversos tratados teológicos y las evoluciones apostólicas irán refinando y llenando de matices dicho significado.
 Nos enfrentamos, por supuesto, al problema de la teodicea, a la cuestión de la justicia de Dios (theo-diké) o el por qué permitiría Dios la existencia del mal, la injusticia o el sufrimiento en su creación.
Nos enfrentamos, por supuesto, al problema de la teodicea, a la cuestión de la justicia de Dios (theo-diké) o el por qué permitiría Dios la existencia del mal, la injusticia o el sufrimiento en su creación.
Fue Leibniz el filósofo que más sistemáticamente trató este tema (Teodicea, 1710) y el que construyó todo un edificio racionalista en defensa del Dios cristiano. A él le debemos también una división tripartita del mal, convertida en canónica. Explica Leibniz que éste es “el mejor de los mundos posibles” puesto que fue creado por el Gran Arquitecto que es Dios, al que sería imposible diseñar, dada su omnipotencia y absoluta bondad, nada realmente imperfecto. Así que los siguientes tres tipos de males son –en el conjunto del orden divino que no alcanzamos a comprender dado nuestro carácter finito y limitado–, en realidad, un bien:
1) El mal metafísico: es decir, la muerte, la finitud y la imperfección de todo lo humano. Leibniz la justifica aduciendo que de no existir supondría la divinización de la criatura; esto es, en ese caso Dios habría creado dioses, no humanos.
2) El mal moral: es decir, el pecado, la maldad. Dios lo permitiría en función del libre albedrío, pues sin libertad no habría seres racionales. Este mal, originado por el ejercicio de la libertad, sería un mal menor en comparación con el bien de crear seres racionales y libres.
3) El mal físico: es decir, el dolor, el sufrimiento. Para justificarlo, Leibniz repite las razones que la tradición cristiana había alegado regularmente y que seguirá alegando después:
a) “Puede decirse del mal físico, que Dios lo quiere muchas veces como una pena debida por la culpa.”
b) “Con frecuencia también, como un medio propio para un fin, esto es, para impedir mayores males o para atraer mayores bienes.”
c) “La pena sirve además para producir la enmienda y como ejemplo. Y el mal sirve a menudo para gustar mejor el bien y para una mayor perfección del que sufre” (Teodicea, &23).
En otros párrafos, Leibniz insiste en el sufrimiento como castigo por un pecado o una falta cometida: “absolutamente hablando, puede sostenerse que Dios ha permitido el mal físico como consecuencia de haber permitido el moral, que es su fuente” (Teod., &378); “el mal físico deriva generalmente del moral, aunque no siempre en los mismos sujetos” (Teod., Causa Dei, &32). Aquí se hace referencia a la idea repetida a menudo en la tradición cristiana de que las faltas colectivas pueden expiarse mediante el sufrimiento algunos de sus miembros; o bien de que se heredan de los padres o predecesores (o directamente del Pecado original), de modo que, por ejemplo, la enfermedad y la agonía de un niño podría deberse al castigo por algún pecado de sus padres (explicación que puede seguir encontrándose en la pastoral católica decimonónica). En todo caso, según la tradición que representa Leibniz, el dolor tiene una dimensión pedagógica y transformadora, que tarde o temprano conduce a un bien mayor, de modo que nunca es inútil ni, estrictamente hablando, inmerecido.
Afirmar que el mal físico deriva “generalmente” del mal moral es sostener que “generalmente” uno es, de alguna manera, el causante de su propio sufrimiento. De modo que una de las formas principales de contribuir a su curación (independientemente de si se acude o no al médico o al curandero) consistiría en realizar examen de conciencia hasta encontrar la propia mancha interior, pedir perdón por ella y hacer penitencia. Al mismo tiempo que aguza la culpabilidad del sufriente, esta cosmovisión también le otorga cierta tranquilidad, pues le concede un plano para actuar con su dolor, además de ofrecerle un Dios atento a sus plegarias y a su reforma espiritual.
Desde esta perspectiva, sufrir a causa de la extrema pobreza, a causa de una grave enfermedad, o a causa de la guerra, solía remitir al mismo tipo de significado: todo ello era interpretado bien como castigo, bien como oportunidad de perfeccionamiento moral o de salvación; y en todo caso, sufrido con resignación, integrado en el orden supuestamente invariable de la vida. La separación del mal natural y del mal social es característica del pensamiento de los siglos XVIII y XIX. Es entonces, en la Ilustración, cuando la ciencia social comienza a tratar el problema del mal, hasta entonces monopolizado por la religión, y se intenta profundizar en sus causas, distinguiendo las naturales de las sociopolíticas.
De la teodicea a la antropodicea. Sobre justificar el dolor o combatirlo
Kant será uno de los que con más contundencia comienza a teorizar contra esa teodicea de largo calado que defendía Leibniz. Kant impugna la tradición agustiniana que explica el mal como resultado Los sentidos del sufrimiento del pecado y como enraizado en la naturaleza del hombre (pecado original hereditario). La libertad humana no puede interpretarse únicamente como la causante del mal, pues ella encierra también la posibilidad antropológica del progreso histórico, entendida como capacidad para responsabilizarse de la reducción de males mundanos.
En su Antropología, afirma: “la especie humana puede y debe ser la creadora de su propia dicha”. Así, con Kant y otros pensadores ilustrados comienza un proceso decisivo de la modernidad: se deja a un lado la cuestión de Dios, y el hombre asume toda la responsabilidad frente al mal, incluida la función “salvadora”, de la que surgen las diversas filosofías de la emancipación. Se pasa de la especulación sobre el mal a la lucha contra él; de la teodicea, a las diversas formas de antropodicea: la justicia, la reducción de males físicos y morales, es algo que ha de exigírseles a los hombres (Estrada, 1997).

Marx será clarísimo al respecto: el problema planteado por el sufrimiento no consiste en darle un sentido, sino en suprimirlo, en transformar las condiciones políticas, económicas y sociales que lo han originado y perpetuado. Y condena, como es bien sabido, a lareligión por resignar los hombres a su suerte, haciéndoles creer que no se puede hacer nada contra ese sufrimiento. Sin embargo, como en las otras teorías del progreso desarrolladas a lo largo del s. XIX y de buena parte del XX, también la visión marxista celebrará la violencia como generadora de la Historia. En este caso como en otras ideologías de corte totalmente contrario, la transformación radical de la sociedad a la que aspiran será un parto doloroso, pero, una vez más, se trata de un dolor redentor, justificado, necesario para la causa final. La politización del sufrimiento y del sacrificio estará a menudo revestida de un carácter casi sagrado, no muy diferente de la perspectiva religiosa que creía superada.
Pero será otro gran maestro de la sospecha, Nietzsche, el que a fines del s. XIX pondrá en marcha la crítica más radical a la idea de que el sufrimiento haya de tener algún sentido. En algunos de sus textos, Nietzsche hace ver que el dolor es como el placer, esto es, algo que se acaba en sí mismo, y no un medio para un fin, no algo que tenga un porqué o un para qué. Y es que la dicha no requiere razones.
En todo caso, si se le apremia, interpretará su felicidad como dádiva o gracia. Sin embargo, “el dolor pregunta siempre por sus causas”, recuerda Nietzsche, anda pidiendo justificaciones y exigiendo cuentas. Pero el imperativo religioso o metafísico de sentido que suele aplicarse no se ejerce sin crueldad. Nietzsche llamó “metafísica del verdugo” a sus dos movimientos básicos: primero, se interioriza el sufrimiento y se lo interpreta como el efecto de una culpa.
Luego, ese dolor culpable abre las posibilidades de la redención, aunque ello signifique intensificar aún más el sufrimiento. Y es que, como recuerda en un aforismo titulado “Los médicos del alma y el dolor”, un cuerpo enfermo acepta de buen grado las intervenciones quirúrgicas más crueles para que la terapia del sentido le devuelva la salud (Ocaña, 1997: 227).
Es más que significativo comprobar que por muy duramente que critique esta tradicional justificación metafísica del sufrimiento, Nietzsche (el sufriente Nietzsche, aquejado de terribles dolores de cabeza desde muy joven) sigue teniendo una visión purificadora del dolor, como un terrorífico martillo que esculpe al superhombre.
Como el camino hacia el saber, el poder, la verdad superior. Escribe en La Gaya Ciencia (1882; 1988: 33): “Sólo el gran dolor es el último liberador del espíritu, como maestro del gran recelo… Sólo el gran dolor, ese dolor largo y lento que se toma todo el tiempo y en el cual somos quemados como a fuego lento, nos obliga a los filósofos a descender hasta nuestro fondo último y despojarnos de toda confianza… Dudo que tal dolor «nos haga mejores»–; si sé que nos vuelve más profundos. Bien que aprendamos a oponerle nuestro orgullo, nuestra injuria, nuestra fuerza de voluntad, y hagamos como el indio, que por mucho que se le torture, se venga de su torturador con la malicia de su lengua; bien que nos retiremos ante el dolor a la nada oriental –se la denomina nirvana–, a la resignación, al autoolvido, a la auto-anulación muda, rígida y sorda: de tan prolongados y peligrosos ejercicios de dominio de sí mismo uno emerge cambiado, con algunos interrogantes más, sobre todo con la voluntad de interrogar en lo sucesivo más y más profundamente, más serena y rigurosamente”.
Una vez más, el sufrimiento como vehículo de trascendencia, como oportunidad de perfeccionamiento, aunque se trate, en el caso de Nietzsche, de una profundidad y una autosuperación ferozmente enemigas de la tradición judeocristiana. ¿Cómo olvidar, sin embargo, que “no todo dolor sirve para intensificar la fortaleza, como no sea el poder de quien lo inflige, sino que, por desgracia, abundan sufrimientos que deprimen la vida sin hacernos más vigorosos o profundos?” (Ocaña, 1997: 225) Nietzsche conocía sin duda esta cualidad del sufrimiento cuando escribió en La Gaya Ciencia: “En su más alto grado el dolor engendra impotencia”; aunque nunca lo subrayó lo suficiente. Ciertamente, hay sufrimientos que simplemente dejan al ser humano hecho una piltrafa, habitado por murciélagos o devorado por buitres. Si tiene suerte y consigue salir con vida y restaurar su integridad y su identidad, tal vez pueda darle un sentido a ese dolor, sacar algo de la experiencia, pero siempre a posteriori.
En una página de sus espléndidos diarios (1992: 126), Cesare Pavese resume así la cuestión que estamos tratando: “Para no sufrir hay que sufrir. Es decir: hay que aceptar el sufrimiento. Pero «aceptar el sufrimiento» significa conocer una alquimia mediante la cual el barro se convierta en oro. No se puede «aceptarlo» y basta. Los pretextos serán (I) que nos volvemos mejores, (II) que conquistamos a Dios, (III) que sacaremos poesía de ello (el más deficiente), (IV) que pagamos un precio que todos pagan. Pero cuando se trate del sufrimiento supremo, la muerte, el I y el III caen: quedan la conquista de Dios o el destino común”. Es esa magia alquímica para convertir el barro en oro la que vendrá debilitada en la medida en que la visión metafísica y religiosa tradicional vaya decayendo en las sociedades occidentales cada vez más secularizadas en el s. XX.
La promesa de la felicidad y el sin sentido del dolor
Como uno de los máximos sueños de la antropodicea, la Ilustración creó la esperanza de que era posible la regeneración de la especie humana a través de los esfuerzos conjugados de la razón y de la industria, de la ciencia y de la técnica. La esperanza de que una progresiva racionalización del mundo podría corregir o mitigar de manera determinante tanto el mal moral (mediante reformas legales, educativas, económicas, sociales) como el físico (mediante el desarrollo de la medicina, medidas de salubridad, etc.); si bien, por supuesto, el mal metafísico (la muerte) aparecía siempre como un horizonte irrebatible. Por primera vez se abre la expectativa de que hemos venido a este mundo a disfrutar, y no a “un valle de lágrimas”; de que tenemos “derecho a la felicidad”, al bienestar y al confort.
Esa nueva mentalidad hedonista tomará un verdadero impulso un buen día de 1846, cuando por fin el uso del éter permita realizar intervenciones quirúrgicas con anestesia. Otro buen día de 1899 comenzará a comercializarse el ácido acetilsalicílico, la aspirina. La medicina no dejará de afinar sus armas contra el dolor desde entonces, aunque realmente sorprende que haya tardado tanto en descubrir esas técnicas y en ponerlas en práctica de forma efectiva y masiva. Sorprende asimismo que las unidades de medicina del dolor o de cuidados paliativos sólo estén en activo desde hace pocas décadas.
Y digo que sorprende, porque desde nuestra mentalidad actual nos resulta difícil comprender que esa búsqueda biomédica no fuera absolutamente prioritaria desde los orígenes de la disciplina, o que no hubiera una demanda social mucho más atronadora al respecto.
Sin embargo, uno no tiene más que leer a escritores y pensadores de siglos anteriores para comprobar que “el hombre perteneciente a culturas preanestésicas aspira menos a corregir el ser del dolor que a disciplinarse para soportarlo” (Ocaña, 1997: 235). Consideraban el dolor algo tan inherente a la condición humana que difícilmente podrían imaginar su práctica anulación más que como un sueño (o como una proyección transmundana: el cielo es esa condición eterna donde no existe el sufrimiento).
Hoy, sólo imaginar qué ha supuesto un simple dolor de muelas durante siglos, y su forma de “tratarlo”, nos pone los pelos de punta.
Imaginar que tenemos que esperar a que pase un “dentista” itinerante por el pueblo para que nos lo arranque sin anestesia, o bien acudir al herrero para que haga la labor con una tenaza… O imaginar que nos realizan una mastectomía con la única anestesia de una copita de vino dulce, “quizás con un poco de láudano”, y siendo agarradas a la cama por varios hombres vestidos de negro, mientras el cirujano corta con un cuchillo “venas, arterias, carne, nervios” lo más apresuradamente posible… (D. Morris, 1991: 70). Tal visión haría exclamar a numerosos de nuestros contemporáneos un “¡antes la muerte!”, y en muchos casos no sería un mera expresión retórica. Y es que, evidentemente, nuestro umbral de tolerancia al dolor decrece a medida que se generaliza el uso de los analgésicos y de los demás tratamientos terapéuticos, y, claro está, desde que hemos perdido el sentido del para qué habría que sufrir tanto. Desde la década de 1950, por lo menos, ya se habla de “algofobia” o fobia al dolor para designar la nueva actitud burguesa cada vez más extendida (Le Breton, 1999: 203).
La conjunción de una medicina cada vez más eficiente en su lucha contra el “mal físico” (amparada por un Estado que democratiza al menos sus cuidados básicos) con una mentalidad hedonista que alienta la búsqueda de placeres y propone como “derecho” la salud y el bienestar, hace perder al dolor todo significado o valor. Privado de sus coartadas religiosas o ideológicas, el dolor “ya no significa nada, nos resulta un estorbo, es como un espantoso amasijo de fealdades con el que no sabemos qué hacer” (Bruckner, 2001: 46). Desde luego, la cultura médica ha dejado de creer en que tenga ninguna virtud, ya no le adjudica valor moral alguno, y el conjunto de la sociedad –incluso gran parte de los creyentes católicos– piensa en su mayoría del mismo modo. Sin embargo, es claro que la medicina es incapaz de tratar ciertos dolores crónicos de forma eficaz y, desde luego, es evidente que la guerra terapéutica contra las diferentes formas de sufrimiento siempre tendrá sus limitaciones, por mucho que se afinen sus fórmulas, y se abandone por fin una visión excesivamente orgánica de la salud, como intenta hacer la terapia médica más avanzada.
El hecho de que en la actualidad el problema del dolor (y de la salud) esté enteramente asimilado por la cultura médica, lo convierte en un asunto de especialistas que dejan al lego sin asidero interpretativo, pues ya no puede apoyarse en los antiguos recursos morales. Desde el momento en el que el dolor “pudo ser suprimido gracias a tratamientos de fácil acceso, las antiguas defensas culturales se volvieron anticuadas, y fueron sustituidas por los procedimientos técnicos… Considerado inútil, estéril, el dolor es una escoria que el progreso debe disolver, un anacronismo cruel que debe desaparecer.
Se ha convertido en un escándalo, a la manera de la muerte o la precariedad de la condición humana”, sostiene Le Breton (1999: 206). Y una persona sin facilidad de respuesta frente al dolor se convierte en muy vulnerable. “El sentimiento generalizado de que en la actualidad todo dolor puede tener alivio… engendra en numerosos enfermos, testigos de los escollos prácticos de tal paradigma, una frustración, y hasta un sentimiento de abandono… El dolor, sobre todo cuando se prolonga, raramente se considera una experiencia extrema que también tiene como responsable al paciente y que éste podría afrontar con menor pasividad recurriendo a sus propios recursos.
Renuncia a toda tentativa personal de buscar sus propias soluciones o sumar sus esfuerzos a los del médico y a los tratamientos que recibe” (Le Breton, 1999: 204).
Así que hoy vivimos en esa curiosa paradoja: jamás habíamos tenido tantos medios para aliviar el sufrimiento, jamás nos habíamos dedicado a ello con tanta fruición, pero, al mismo tiempo, el hecho de habernos acostumbrado a vivir con cierto confort también nos ha convertido en más vulnerables al sufrimiento. Cuando se vive en una sociedad en la que se predica continuamente el ideal de la felicidad, el sufrimiento y la frustración se convierten tal vez en más dramáticos que cuando se está acostumbrado a sufrir desde siempre. En cambio, ahora ese sufrimiento no tiene ya un significado social ni personal claro. Al contrario, se multiplican las voces que hablan de su sin sentido. Ello tiene su lado positivo en cuanto supone liberarse de una tendencia a la glorificación del sufrimiento, es decir, liberarse de las formas –lo hemos visto– en las que la dotación de sentido exigía una mayor ración de sufrimiento. Sin embargo, puede afirmarse igualmente que la ausencia de sentido crea también un mayor sufrimiento. Vergely (1997: 41) se pregunta: “decirle a alguien que sufre que sufre por nada, ¿no es insultarle?” Y encuadra la cuestión de la crisis del sentido del sufrimiento en la crisis del sentido de la vida, aunque concluye afirmando que “no hay un problema del sentido de la vida, sino un problema de la sabiduría de la vida” (1997: 289).
Los significados reconstruidos del sufrimiento
Realmente, no es del todo cierto que en la actualidad no otorguemos socialmente ningún valor al sufrimiento. Para empezar, hay que recordar que el término “sufrimiento” tiene dos significados interrelacionados pero diferentes. Según la RAE: “1) Paciencia, conformidad, tolerancia con que se sufre una cosa; 2) Padecimiento, dolor, pena”. Es decir, mientras la segunda acepción remite a un mal, a un dolor, la primera puede remitir a una actitud frente a ese mal, incluso a una virtud. Y creo que en ese sentido, como mínimo, sí sigue plenamente vigente. Es decir, en el sentido de prueba, de resistencia, de carácter. Mucha gente firmaría la sentencia de Jünger: “Dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres” (1995: 13). Y un ejemplo palmario de ello es el sufrimiento consentido en la práctica deportiva. Toda esa gente que corre un interminable maratón, por ejemplo, no está tanto compitiendo con los otros, sino consigo mismo, trata de aguzar la propia determinación, de superar su sufrimiento llegando al límite de su exigencia personal. Y cuanto más vivo haya sido ese sufrimiento, “más segura es la conquista de significado íntimo” (Le Breton, 1999: 254). Pero también el temple con el que una persona se enfrenta con una enfermedad o con otro acontecimiento doloroso en su vida sirve no sólo para que sea caracterizado por los demás, sino para conocerse o retarse a uno mismo.
La idea de que el sufrimiento tiene un papel educativo preponderante también permanece, en gran medida. El dolor siempre parece enseñar más que el placer, o al menos grabarlo con hierro más candente. Por mucho que la escuela como institución haya pasado del castigo –físico o de otro tipo– como estrategia correctiva y educativa a una pedagogía más lúdica, no quita para que a la hora de hacer algún tipo de balance biográfico, casi todos identifiquemos los trances dolorosos como más instructivos o reveladores que sus contrarios.
Lo que sí parece haber perdido gran parte de su influencia, si bien no toda, es la idea de que un mal físico sufrido remite a un mal moral propio (o ajeno). Ello va parejo, claro está, a la decadencia de la noción de “pecado” y de la cosmovisión que lo sustentaba (incluso en gran parte de la comunidad cristiana). Aún así, en numerosas ocasiones, la necesidad de encontrar una explicación personalizada al propio dolor, es decir, una explicación integrada en nuestra propia historia personal, hace que uno siga interpretando ese sufrimiento como el “pago” por una falta o, en todo caso, como posibilidad de “redención” (es decir, identificación de lo que no ha sido correcto en nuestra trayectoria vital y determinación de cambiarlo tras el trance doloroso).
En definitiva, creo que el siguiente resumen de Le Breton (1999: 270) condensa estupendamente todos los sentidos que siguen en vigor o, en todo caso, los sentidos que rescatamos de las vías clásicas religioso-metafísicas, reconstruyéndolas de manera que no glorifiquen el sufrimiento, ni sean a su vez causa de un mayor padecer; y, evitando, al mismo tiempo, el plus de sufrimiento originado por un sufrimiento al que no se reconocen sentido ni finalidad: “En todo dolor hay en potencia una dimensión iniciática, un reclamo para vivir con mayor intensidad la conciencia de existir. Porque es ser arrancado de sí, trastorno de la quietud donde arraiga el antiguo sentimiento de identidad, el dolor padecido es antropológicamente un principio radical de metamorfosis, y de acceso a una identidad restablecida. Es una herramienta de conocimiento, una manera de pensar los límites de uno mismo, y de ampliar el conocimiento de lo demás… El dolor es sacralidad salvaje. ¿Por qué sacralidad? Porque forzando al individuo a la prueba de la trascendencia, lo proyecta fuera de sí mismo, le revela recursos de su interior cuya propia existencia ignoraba. Y salvaje, porque lo hace quebrando su identidad… Es propio del hombre que el sufrimiento sea para él una desgracia donde se pierde por entero, donde desaparece su dignidad, o, por el contrario, que sea una oportunidad en que se revele en él otra dimensión: la del hombre sufriente, o que ha sufrido, pero que observa el mundo con claridad. O el hombre se abandona a las fieras del dolor, o intenta domarlas. Si lo consigue, sale de la prueba siendo otro, nace a su existencia con mayor plenitud. Pero el dolor no es un continente donde sea posible instalarse, la metamorfosis exige el alivio”.
Ciertamente es mucho más difícil aplicar todo esto a las situaciones de terminalidad, donde la inevitable cercanía de la hora fina deja poco espacio para el despliegue de esa metamorfosis. La inminencia de la propia muerte, sobre todo si ésta viene “antes de tiempo”, debido a una enfermedad, un accidente o una agresión, hace que la persona inevitablemente se pregunte por qué, por qué a mí, por qué ahora. La afirmación de que es “ley de vida” o que “la muerte es nuestro común destino”, desde luego, alivia bien poco, y especialmente en estos casos. Hablar de “mala suerte” sin más es igualmente vacuo. Sostener que se trata de una cuestión de puro azar es insoportable para la persona que sufre una situación así. Necesita una interpretación personalizada, integrada en su propia historia biográfica.
Y bien, lo que hemos aprendido los modernos es que dicha interpretación no consiste en el “descubrimiento” de un sentido previo, inherente al orden del mundo o a la lógica de la divinidad, sino que siempre se trata de una interpretación construida, de una narración que hilvana una trama de significados de acuerdo a la cosmovisión social, cultural y personal del afectado. Es decir, que hay una pluralidad de formas de dotar de sentido al sufrimiento, y ninguna receta mágica que sirva para todos. Es cierto que todas tienen un cierto aire de familia, y que algo hemos aprendido de la experiencia histórica y de la reivindicación del placer de vivir: que rechazamos las formas de dotación de sentido que exijan un mayor dolor o un mayor sacrificio del sufriente.
Y ello nos lleva, después de este paseo histórico, a la idea formulada por Lévinas al principio. Tal vez convenga explicar que cuando el filósofo judío niega con tal énfasis la posibilidad de que el sufrimiento tenga “utilidad o justificación alguna” para el que sufre, lo que sobre todo tiene en mente es la experiencia del Holocausto.
“La desproporción entre el sufrimiento y toda teodicea se manifiesta en Auschwitz con una claridad cegadora… Pero este fin de la teodicea que se impone ante la prueba más desmesurada del siglo, ¿no revela, al mismo tiempo, y de una forma más general, el carácter injustificable del sufrimiento del otro hombre, el escándalo en que consistiría que yo justificase el sufrimiento de mi prójimo?” Porque para una sensibilidad ética “la justificación del dolor del prójimo es ciertamente el origen de toda inmoralidad” (2001: 122-3). De ahí su conclusión de que el único sufrimiento “no inútil” y “que tiene sentido pleno” es el “sufrimiento por el sufrimiento del otro hombre” siempre que éste vaya efectivamente dirigido a curar, paliar o ayudarle.
Lo que Lévinas no dice aquí, pero podemos afirmar nosotros, es que a menudo la ayuda más eficaz que puede dispensar ese “sufrimiento con sentido” para con el que sufre es el de colaborar con él en la construcción de sentido. Damos por supuesto que el dolor más agudo estará aliviado por medios bioquímicos, pero a nadie se le escapa que el dolor existencial, que incumbe a la integridad del individuo y no sólo a su cuerpo, necesita de una “terapia” asimismo integral.
Y ello es especialmente claro en los casos de terminalidad.
Porque si bien es el propio paciente el que ha de elaborar una narración de su vida en la que integre de manera digna el sufrimiento final y la muerte próxima, a menudo serán otras personas las que estén más capacitadas para guiarle en esa labor. Podrían ser familiares y amigos, sí, pero es cierto que éstos pueden no estar preparados para ello o, en todo caso, insuficientemente preparados. Ciertamente, los avances de la bioética en este ámbito y sus aplicaciones en los Cuidados Paliativos son de vital importancia. La formación adecuada del personal sanitario y de especialistas en este campo no podría tener, por lo tanto, más sentido.
Bibliografía
BAYÉS, R., 2001, Psicología del sufrimiento y de la muerte, Martínez Roca, Barcelona.
BRUCKNER, P., 2001, La euforia perpetua. Sobre el deber de ser feliz, Tusquets, Barcelona.
ESTRADA, J. A., 1997, La imposible teodicea. La crisis de la fe en Dios, Trotta, Madrid.
GEERTZ, C. 1991, La interpretación de las culturas (1973), Gedisa, Barcelona.
JÜNGER, E., 1995, Sobre el dolor, Tusquets, Barcelona.
LE BRETON, D., 1999, Antropología del dolor, Seix Barral, Barcelona.
LEIBNIZ, (1710), Essais de théodicée, Flammarion, Paris, 1969.
LEVINAS, E., 2001, “El sufrimiento inútil” (1982), en Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, Pre-Textos, Valencia.
MORRIS, D., 1991, La cultura del dolor, Andrés Bello, Santiago de Chile.
NATOLI, S., 1995, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli, Milán.
NIETZSCHE, F., 1988, La gaya ciencia (1882), Akal, Madrid.
OCAÑA, E., 1997, Sobre el dolor, Pre-Textos, Valencia.
PAVESE, C., 1992, El oficio de vivir (1935-1950), Seix Barral, Barcelona.
SAFRANSKI, R., 2000, El mal o El drama de la libertad, Tusquets, Barcelona.
VERGELY, B., 1997, La souffrance, Gallimard, Paris.
WEBER, Max, 1987, Ensayos sobre sociología de la I (1920), Taurus,
Madrid.
 litteranova.com Filosofía, ciencia, artes y saberes
litteranova.com Filosofía, ciencia, artes y saberes