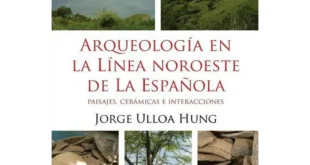La idea de que las mujeres han de ser creídas en todo caso se ha extendido lo bastante como para que muchos varones prefieran no correr el mínimo riesgo

Tomamos iniciativas con gran alegría y con prisas, olvidando que nadie es capaz de prever lo que provocarán a la larga o a la media. No pocas veces medidas “menores” y frívolas, o autocomplacientes, han desembocado en guerras al cabo de no mucho tiempo. Los impulsores de las medidas nunca se lo habrían imaginado, y desde luego se declararán inocentes de la catástrofe, negarán haber tenido parte en ella. Y sin embargo habrán sido sus principales artífices.
Sin llegar, espero, a estas tragedias, el alabado movimiento MeToo y sus imitaciones planetarias están cosechando algunos efectos contraproducentes, al cabo de tan sólo un año de prisas y gran alegría. Había una base justa en la denuncia de prácticas aprovechadas, chantajistas y abusivas por parte de numerosos varones, no sólo en Hollywood sino en todos los ámbitos. Ponerles freno era obligado. Las cosas, sin embargo, se han exagerado tanto que empiezan a producirse, por su culpa, situaciones nefastas para las propias mujeres a las que se pretendía defender y proteger. El feminismo clásico (el de las llamadas “tres primeras olas”) buscaba sobre todo la equiparación de la mujer con el hombre en todos los aspectos de la vida. Que aquélla gozara de las mismas oportunidades, que percibiera igual salario, que no fuera mirada por encima del hombro ni con paternalismo, que no se considerara un agravio estar a sus órdenes. Que el sexo de las personas, en suma, fuera algo indiferente, y que no supusieran “noticia” los logros o los cargos alcanzados por una mujer; que se vieran tan naturales como los de los varones.
Leo que según informes de Bloomberg, de la Fawcett Society y del PEW Research Center, dedicado a estudiar problemas, actitudes y tendencias en los Estados Unidos y en el mundo, se ha establecido en Wall Street una regla tácita que consiste en “evitar a las mujeres a toda costa”. Lo cual se traduce en posturas tan disparatadas como no ir a almorzar (a cenar aún menos) con compañeras; no sentarse a su lado en el avión en un viaje de trabajo; si se ha de pernoctar, procurar alojarse en un piso del hotel distinto; evitar reuniones a solas con una colega. Y, lo más grave y pernicioso, pensárselo dos o tres veces antes de contratar a una mujer, y evaluar los riesgos implícitos en decisión semejante. El motivo es el temor a poder ser denunciados por ellas; a ser considerados culpables tan sólo por eso, o como mínimo “manchados”, bajo sospecha permanente, o despedidos por las buenas. La idea de que las mujeres no mienten, y han de ser creídas en todo caso (como hace poco sostuvo entre nosotros la autoritaria y simplona Vicepresidenta Calvo), se ha extendido lo bastante como para que muchos varones prefieran no correr el más mínimo riesgo. La absurda solución: no tratar con mujeres en absoluto, por si acaso. Ni contratarlas. Ni convertirse en “mentores” suyos cuando son principiantes en un territorio tan difícil y competitivo como Wall Street. En las Universidades ocurre otro tanto: si hace ya treinta años un profesor reunido con una alumna dejaba siempre abierta la puerta del despacho, ahora hace lo mismo si quien lo visita es una colega. Los hay que rechazan dirigirles tesis a estudiantes femeninas, por si las moscas. En los Estados Unidos ya hay colleges que imitan al islamismo: está prohibido todo contacto físico, incluido estrecharse la mano. Como en Arabia Saudita y en el Daesh siniestro, sólo que allí, que yo sepa, ese contacto está sólo vedado entre personas de distinto sexo, no entre todo bicho viviente.

Parece una reacción exagerada, pero hasta cierto punto comprensible si, como señaló la americana Roiphe en un artículo de hace meses, se denuncia como agresión o acoso pedirle el teléfono a una mujer, sentarse un poco cerca de ella durante un trayecto en taxi, invitarla a almorzar, o apoyar un dedo o dos en su cintura mientras se les hace una foto a ambos. No es del todo raro que, ante tales naderías elevadas a la condición de “hostigamiento sexual” o “conducta impropia” o “machista”, haya individuos decididos a abstenerse de todo trato con el sexo opuesto, ya que uno nunca sabe si está en compañía de alguien razonable, o quisquilloso y con susceptibilidad extrema. El resultado de esta tendencia varonil, como señalaban los mencionados informes, es probablemente el más indeseado por las verdaderas feministas, y llevaría aparejado un nuevo tipo de discriminación sexual. Se dejaría de trabajar con mujeres, de asesorarlas y aun de contratarlas no por juzgarlas inferiores ni menos capacitadas, sino potencialmente problemáticas y dañinas para las propias carrera y empleo. Si continuara y se extendiera esta percepción, acabaríamos teniendo dos esferas paralelas que nunca se cruzarían, y, como he dicho antes, el islamismo nos habría contagiado y habría triunfado sin necesidad de más atentados: tan sólo imbuyéndonos la malsana creencia de que los hombres y las mujeres deben estar separados y, sobre todo, jamás rozarse. Ni siquiera codo con codo al atravesar una calle ni al ir sentados en un tren durante largas horas.
Fuente: elpais.com
 litteranova.com Filosofía, ciencia, artes y saberes
litteranova.com Filosofía, ciencia, artes y saberes